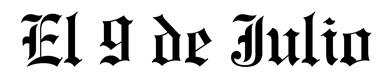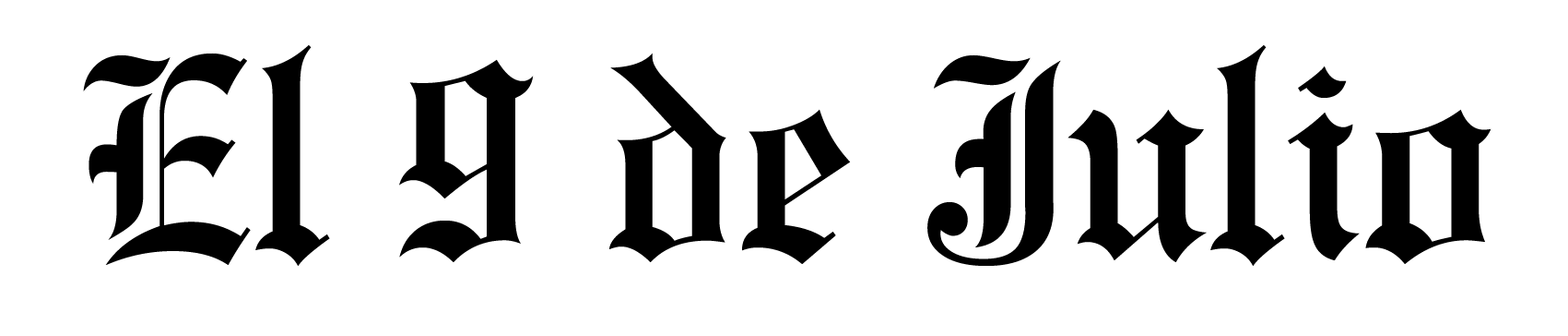Gran Buenos Aires, septiembre once de mil novecientos siempre.
Inolvidable Don Horacio:
Le sorprenderá esta carta de un ex alumno del Nacional allá por los cincuenta. A mí también me sorprende escribirla, pero, de un tiempo a esta parte, usted se me aparece como una asignatura pendiente, a pesar de ya no serlo, aquella su materia “Castellano”, origen de desvelos, exámenes a marzo, y mil y un odios hacia su persona. Sueño con frecuencia que he ingresado en forma condicional a la universidad por deber ese espacio curricular y, finalmente, al no tenerlo aprobado, me botan.
También le ocurrió al grandullón Castiñeyra. ¿Lo recuerda?, era el hijo del jefe del correo. “El hombre hecho poesía”, ironizaba él sobre usted en lo de la profesora que nos daba apoyo para no reprobar su materia. Lo mentaba así con el mismo encono con que juró amasijarlo al salir de la narcosis cuando lo operaron de apendicitis y lo anestesiaron con éter, utilizando un aparato cromado que remeda esa parte de la armadura que cubría la cabeza de los antiguos guerreros.
Alcancé a ver en uso ese cacharro en mis comienzos como galeno, pese a que la bibliografía médica ya lo mencionaba como algo de museo. Cuando al estudiar la acción farmacológica del éter, aprendí que produce un período de excitación y delirio al aplicarlo como anestésico, recordé aquel paroxístico despertar de Castiñeyra.
Rescato siempre el día de mi infancia en que le vi por vez primera, Don Horacio, montado junto con otros en los estribos del Chevrolet cuadrado de la propaladora, integrado a la bulliciosa estudiantina que promovía a través de los parlantes engarzados sobre el techo, el baile para el Día del Estudiante.
Con su juventud, usted parecía un adolecente más, pero ya era un flamante profesor que no terminaba de instalarse en ese rol, y enseñaba la gramática de nuestra lengua y también literatura en el colegio de las monjas así como en el Nacional.
Entonces nos era difícil hablar de usted como “el señor tal y tal”, pues siendo tan joven como aún lo era después en mi adolescencia, nos costaba adjudicarle el atributo jerárquico de los educadores de más edad.
Ello no fue óbice para “sufrir” su exigencia hasta profesarle esa inquina adolescente que, como tal, no lo era, aunque sí tenía entidad como para molestarlo en clase. Si no llegamos a provocarlo fuera de la escuela, fue por no arriesgar la graduación, boleto de ida para marcharnos del pueblo.
Almeida, no teniendo nada que perder porque había elegido dejar el colegio y ser autodidacta, se encargaba de eso. Él era, ¿recuerda?, aquél iconoclasta que transportó la enorme cruz de madera para depositarla junto a la piedra fundamental de la otra iglesia, sólo porque era el más fuerte y podía bancarse las veinte cuadras al frente del proscenio.
También, de Almeida, se murmuraba que hacía magia negra. Pero, en realidad, durante su entrenamiento de box como pupilo del otrora “Torpedo Suicida”, mientras ejercitaba tríceps contra la pared como intentando levantarla con un movimiento alado del brazo, descubrió que luego le quedaba alivianado, dando la sensación de que tendía a levitarse.
A partir de eso, empezó a engrupir de hipnotizador. “Tenés que levantar la pared”, le ordenaba a Castiñeyra, sugestionable alcornoque como el que más, haciéndole ejecutar contra el muro el mismo movimiento alado. “Tu brazo es una pluma, se eleva, se eleva, cuando haga chasquear los dedos abrirás los ojos y verás tu brazo a medio levantar”.
De ahí, pasó al simulacro de levitación en los recreos, con incautos que se tiraban sobre el piso del patio frente al baño de varones con la cabeza cubierta por un diario, previo cálculo del sonido de la campana para volver a clase que le permitía a Almeida excusarse por no haber tenido el tiempo necesario para el intento de levitar al bobalicón de turno.
Toda esa mezcla de seducción y temor que la hechicería produce en las gentes, unida a la condición de esgrimista verbal que le daban sus lecturas, hacían de Almeida una suerte de Rasputín de las pampas, pero me estoy yendo por las ramas…
De vuestras exigencias, Don Horacio, recuerdo cómo nos instaba a redactar sobre temas que no eran sólo la remanida descripción de personas o paisajes, sino que nos proponía un ejercicio de la mirada.
Me ha quedado la sensación de que nuestro vínculo docente-alumno visto en el marco de época, mejoró desde que me diera como título a desarrollar, “Terremoto en mi ciudad”, escrito del que salí airoso. Qué no daría por leerlo hoy para comprobar si esto que creo recordar es una jugarreta de la memoria o si realmente concebí la ficción del sismo mientras caminaba entrada la noche por el centro de la calle larga y, de pronto, en la esquina de la gran tienda que ya no está, comenzó a abrirse bajo mis pies la enorme brecha que se tragó el monumento a Belgrano en la plaza, ante mi terror y el de los noctámbulos de la confitería bailable.
Qué no daría por leerlo hoy para comprobar si esto que creo recordar es una jugarreta de la memoria o si realmente concebí la ficción del sismo mientras caminaba entrada la noche por el centro de la calle larga y, de pronto, en la esquina de la gran tienda que ya no está, comenzó a abrirse bajo mis pies la enorme brecha que se tragó el monumento a Belgrano en la plaza, ante mi terror y el de los noctámbulos de la confitería bailable.
Me resultaron de gran ayuda en la ocasión, para salir del atolladero donde usted arrinconara mi imaginación, lo que recordaba de la versión original de los films King-Kong y La guerra de dos mundos, así como de los comics de la sección de diarios y revistas del bazar de aquel sempiterno amigo de los niños que jamás conoció la vejez.
Esas historietas, que eran parte de su sustento y él, sin embargo, nos las dejaba leer de ojito, ya empezaban a orillar la literatura. Viaje al centro de la tierra, o La guerra y la paz, por nombrar algunas novelas ahí graficadas, habrían de ser la siembra a futuro para mis módicos intentos literarios. En lo inmediato, me ayudaron para el mencionado escrito del que usted, al entregármelo corregido, me hiciera algún medido elogio.
No me fue tan bien con su encargo de “Estoy triste”, relato de un enamoramiento adolescente cuyo albedrío sucumbiera en la molicie de las pulsiones propias de ese tiempo.
“¡Es virtud sintetizar!”, me señaló en el colofón de su crítica después de leer ese bodrio fenomenal y, créame, sigue siendo uno de mis problemas cuando en los concursos literarios me piden cuentos de tres carillas, a dos espacios y veinticinco líneas.
¡Cómo le envidiábamos la pinta, Don Horacio!, la vestimenta sport con ese calzado americano de goma color natural que sólo veíamos en las películas yankees. Para colmo de nuestra contrariedad, había sabido ganarse una joven no apta para otarios y a la larga venturoso borrador de amor que ambos siguen pasando en limpio todavía.
Nosotros negábamos esa envidia teniéndolo por cobarde al no reaccionar ante las miradas sobra- doras de Almeida al cruzarlo por la calle si iba del brazo con ella cuando, en realidad, no valíamos la pena de que usted se tomara la molestia de darnos una patada en el trasero.
Sólo cuando nos leía, se nos borraban los tontos prejuicios para con usted. Al menos así fue para mí, escuchándole el “Salmo Pluvial” de Lugones, o aquel soneto de Quevedo. ¡Si hasta cierto pasaje de un escrito del olvidable Hugo Wast parecía interesante en su voz! Sin embargo, no terminamos de aceptarlo a usted en su real valía hasta la tarde en que presidió el primer cine debate.
Almeida, sabedor más que nosotros sobre cine y sin nada que arriesgar si lo incomodaba ante el público, habría de ser la punta de lanza para amargarle la jornada formulando preguntas que, imaginábamos, no sabría responder.
Habíamos visto en La Strada, el desgarrador final donde el bruto Zampanó revela su naturaleza de hombre débil llorando frente al mar. Lo mismo nos había pasado viendo en ¿Es papá el amo?, el pasaje en que el estupendo Charles Laughton se alcoholiza y entabla una pelea de mamados con la luna reflejada en los charcos de una calle londinense.
No encontrábamos las palabras para describir nuestra recepción de esas imágenes, hasta que usted, esa tarde, las señaló desde otra mirada. A partir de ese instante, en lugar de hacerle las pretendidas incómodas preguntas que creíamos haber elegido con astuta intencio- nalidad, unimos nuestra escucha a la de la platea que luego debatiría con respeto.
En suma, Don Horacio, en esa puja no declarada que pretendíamos librarle, nadie salió perdidoso aquella vez, pero, si insistiera en buscar un vencedor, usted nos ganó por afano esa tarde; y nosotros, “los perdedores”, salimos vislumbrando lo que era una metáfora.
Ahora, como antaño, usted y yo seguimos perteneciendo a generaciones cercanas pero ya no somos jóvenes, y a ambos nos cabe el “Don” como prefijo. Espero que esté bien. Yo lo estoy; he sido lo que quería ser: un galeno confiable en la versión postmoderna de un médico de barrio. Eso me permite sentarme a mirar la vida en sus múltiples formas y, de vez en cuando, tentar alguna historia.
Le mando un cuento que habla de aquella patria chica en mi por siempre llevada. Como verá, tengo un estilo que, aunque no privilegie como otros autores ciertos discutibles rudimentos venéreos, el lenguaje no es el de la literatura que usted solía enseñarnos, pero claro, eran épocas donde no se leía en las escuelas a Arlt o a Marechal.
También le adjunto un poema sin rima, que habla de aquel tiempo.
No pretendo con ello, Don Horacio, maestro del Quijote y de Quevedo, que evalúe “vuestra merced” estas metáforas a la luz de semejantes referentes, sólo trato de decirle que usted se me aparece en esta fiesta del pobre que es para mí no decir nada más cosas prestadas, a la hora de rendir la asignatura de expresarme según siento.
A Horacio Vizón en el Día del Profesor