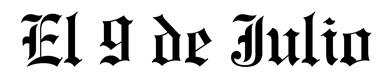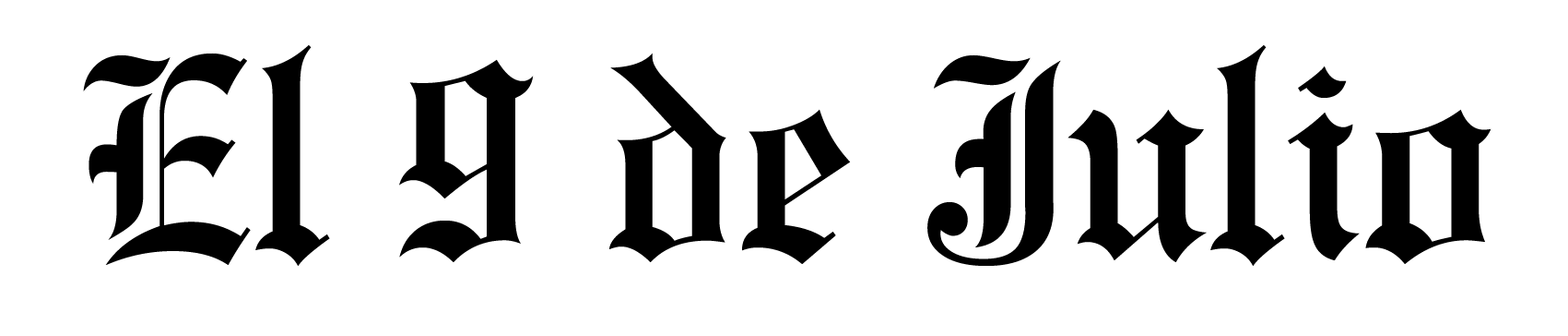Por Héctor José Iaconis.
En el año 1870, el joven pueblo de 9 de Julio, fundado apenas unos años antes se vio atravesado por un episodio singular: un conato de sedición que, aunque breve y fallido, reflejó las tensiones sociales, políticas e institucionales propias de una comunidad en proceso de consolidación.
Puede decirse que, en este caso, la historia ofrece una ventana privilegiada para observar cómo se configuraba la autoridad local, qué expectativas tenían los vecinos sobre sus gobernantes y cuáles eran los límites de la institucionalidad en una frontera todavía insegura y frágil.
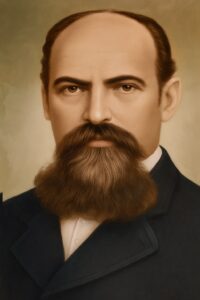
LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y EL CLIMA EN EL PUEBLO
El régimen institucional que regía a mediados del siglo XIX en la provincia de Buenos Aires descansaba en la figura del Juzgado de Paz y de la Corporación Municipal. El Juez de Paz era a la vez presidente nato de la Municipalidad, jefe de la partida de policía y comandante de la guardia nacional del partido. En consecuencia, la figura del juez concentraba atribuciones civiles, policiales y militares, hecho que lo convertía en el árbitro principal de la vida local.
La Corporación Municipal tenía a su cargo la administración de la educación, las tierras del ejido, el culto y la seguridad. Esta institucionalidad, de inspiración republicana pero marcada por la precariedad, fue el marco en el que se produjo el conato de sedición. La tensión entre la centralidad del juez y las expectativas de participación de los vecinos estaba destinada a generar fricciones.
Hacia 1869, el pueblo experimentaba un crecimiento sostenido: aumento de población, extensión de cultivos de cereales y un incipiente comercio con casas de reducido capital. Sin embargo, este desarrollo material convivía con la fragilidad institucional. La frecuente ausencia del Juez de Paz, Esteban Severo Trejo, reemplazado por su sustituto Luciano Márquez, dejaba espacios de poder vacantes. Esta situación, sumada a renuncias sucesivas y conflictos en la designación de autoridades, generó malestar en el vecindario.
El episodio de diciembre de 1869, cuando el gobierno provincial designó como Juez de Paz para 1870 a Enrique Bouquet, vecino de Bragado y ajeno al terruño, muestra con claridad ese descontento. La Corporación Municipal protestó formalmente, alegando que la comunidad debía ser regida por hombres avecindados, conocidos y con arraigo, fundamento lo suficientemente discutible si se considera que el pueblo había sido fundado hacía apenas un seis años. Este telón de fondo prepara la escena para el conato de sedición del año siguiente.
EL CONATO DE SEDICIÓN: LOS HECHOS
En los primeros días de junio de 1869, aunque sus efectos repercutieron hasta 1870, el juez Trejo se ausentó para atender asuntos en su establecimiento rural. El juez sustituto Márquez, a su vez, también debió ausentarse, dejando interinamente en el cargo al secretario municipal y del Juzgado, Emilio Carballeda.
La designación fue rápidamente cuestionada. Algunos vecinos sostenían que el reemplazante legal debía ser el Alcalde del cuartel 1º, Anselmo Díaz, y no un secretario designado de manera discrecional. Consideraban que la medida sentaba un precedente peligroso, abriendo la puerta a decisiones arbitrarias.
El 8 de junio, a instancias de Anastasio Prieto y Manuel Cristobo, se reunieron varios vecinos, entre quienes se encontraban José Señorans, Alejandro A. Cruz, Juan Rodríguez, Edelmiro Moura, Tomás Vío y Teodoro Maqueda, para tratar la cuestión. Tras deliberar, resolvieron intimar al alcalde Díaz a asumir el interinato del Juzgado o, en su defecto, convocar al pueblo en un cabildo abierto para designar provisoriamente a la autoridad. El eco de las prácticas coloniales, aún frescas en la memoria colectiva, reaparecía como recurso de legitimidad.
El grupo localizó a Díaz en la fonda de Graciano Iriarte, mientras tomaba té. La conversación comenzó en tono amigable, pero pronto se tornó imperativa: debía asumir o convocar, y apenas se le concedieron tres minutos para decidir. Díaz se negó, renunciando en el acto al cargo de Alcalde. La tensión escalaba.
En ese instante intervino Wenceslao Bustos, vecino que apoyó la negativa de Díaz, lo que desató un forcejeo verbal con los presentes. El arribo del sargento de policía Luis Ibarra añadió complejidad: los amotinados advirtieron que intentarían ocupar el local del Juzgado de Paz por la fuerza.
Finalmente, el grupo se dirigió al Juzgado, pero lo encontró cerrado. Sin Carballeda presente y sin acceso a las instalaciones, la tentativa se desvaneció. El grupo se dispersó en la casa de Anastasio Prieto. El episodio, calificado como conato de sedición en el sumario posterior, había terminado sin consecuencias materiales.
INTERPRETACIONES DEL SUCESO
El incidente fue breve, pero revelador. Buenaventura Vita, en su obra, lo presenta como síntoma de la “pubertad del vecindario”: una comunidad que empezaba a mostrar diferencias ideológicas y disputas por el poder local. En términos más amplios, se trató de una lucha por la legitimidad política: ¿quién podía representar al pueblo en ausencia del juez? ¿Un funcionario designado desde arriba, o un vecino reconocido y electo en cabildo abierto?
El uso de la amenaza y de la presión colectiva muestra que la institucionalidad todavía era frágil. En palabras de la tradición romana, “Quis custodiet ipsos custodes?” (Juvenal, Sátiras, VI, 347). La pregunta se ajusta al dilema del pueblo: la autoridad debía ser controlada, pero los mecanismos legales no eran suficientes, lo que empujaba a la acción directa.
Asimismo, la apelación al cabildo abierto revela la persistencia de prácticas comunitarias de raíz colonial. Aunque la Constitución y las leyes buscaban modernizar las instituciones, en la práctica el vecindario aún recurría a la asamblea popular como fuente de legitimidad.
Para los vecinos insurrectos, la justicia se confundía con la legalidad comunitaria y no con la designación burocrática. El acto de fuerza, aunque fallido, buscaba restablecer un orden considerado justo.
El conato no tuvo consecuencias penales severas. Los protagonistas quedaron expuestos al juicio de la opinión pública, y el episodio fue objeto de comentarios encontrados según las simpatías de cada cual. Algunos lo vieron como un gesto de defensa de la autonomía vecinal; otros, como una imprudencia peligrosa.
La historia, sin embargo, revela la tensión entre dos principios: el de la centralidad, que buscaba imponer orden y continuidad, y el de la participación local, que reclamaba voz y voto en la designación de autoridades. Los conflictos internos debilitaban la cohesión de la comunidad y reforzaban la necesidad de control desde el poder provincial.
PALABRAS FINALES
El conato de sedición de 1870 en 9 de Julio fue un episodio menor en términos políticos, pero significativo en clave institucional. Reflejó el choque entre la tradición comunitaria y el emergente orden estatal, entre la legitimidad de los vecinos y la designación gubernativa. El fracaso del movimiento mostró que la institucionalidad, aunque débil, tendía a consolidarse.
Hoy, a más de 150 años, este acontecimiento nos recuerda que los pueblos no nacen con instituciones sólidas, sino que las construyen entre tensiones, disputas y aprendizajes. Como sentenció Cicerón en su De Legibus: “Salus populi suprema lex esto” (libro III, parte 3, sub. 8). En 9 de Julio, la búsqueda de esa salvación se expresó en un conato de sedición que, aunque frustrado, dejó una huella en la memoria local.