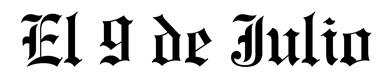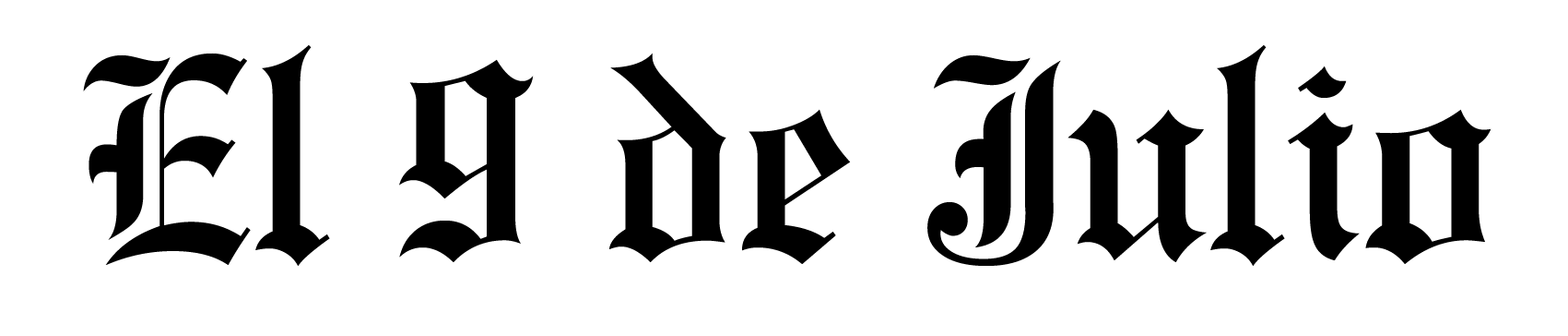Por Héctor José Iaconis.
La década de 1930 representó para la ciudad de 9 de Julio un período de intensas transformaciones económicas y sociales, enmarcadas en un contexto nacional e internacional signado por la Gran Depresión y, hacia el final del período, por los efectos de la Segunda Guerra Mundial. El relato local, nutrido especialmente por las fuentes periodísticas, ofrece un retrato vívido de la precariedad laboral, las fluctuaciones del agro, la conflictividad social y los intentos -muchas veces infructuosos- de mitigar las crisis.
La realidad nuevejuliense, con sus particularidades rurales y urbanas, se inserta en un escenario más amplio donde el país buscaba mantener su equilibrio económico. El análisis de estos años permite comprender no solo las dificultades materiales, sino también las respuestas comunitarias y estatales frente a la adversidad.
LA DESOCUPACIÓN Y LA ASISTENCIA SOCIAL
Uno de los rasgos más dramáticos de la década fue la persistencia de la desocupación. Ya en enero de 1931 se observaba en los bancos de la Plaza “General Belgrano” a numerosos jornaleros que aguardaban contrataciones que nunca llegaban. La escena evocaba no solo la falta de trabajo, sino también la desorganización de un mercado laboral incapaz de absorber a una población en crecimiento.
En 1932, bajo la intendencia de Eduardo A. Fauzón, se registraron 550 desocupados en la ciudad. La municipalidad implementó entonces medidas de emergencia: entrega de vales para alimentos, bonos y libretas para ropa, y la colocación de unos 350 obreros en obras públicas. En un gesto singular, incluso los fondos sobrantes del carnaval en el Parque Italiano fueron destinados a comprar vestimenta para pobres y desempleados. Estas iniciativas revelan cómo la comunidad se organizaba de manera improvisada para contener una situación límite.
El problema se agravó en los años siguientes. En junio de 1938, la prensa local denunciaba que la falta de trabajo alcanzaba niveles alarmantes, con hogares en la miseria y la moral pública en riesgo. La magnitud de la crisis llevó a la creación de comisiones de vecinos y a campañas de donaciones, donde las élites locales -ganaderos, comerciantes y benefactores como Juana Saralegui de Mujica- ofrecían contribuciones económicas y materiales.
La ayuda no se redujo a lo municipal. Asociaciones civiles como el Centro Femenino “Hogar y Escuela” entregaron guardapolvos a escolares necesitados, evidenciando que la sociedad civil se transformó en sostén ante las carencias estatales. La cita clásica de Virgilio, “Forsan et haec olim meminisse iuvabit” (Eneida, I, 203), suena paradójica: lo que para algunos sería un recuerdo lejano, para la población humilde era una herida persistente.

EL AGRO EN CRISIS
El campo, motor de la economía regional, atravesó la década con múltiples dificultades. Los factores climáticos -sequías, granizadas, heladas e incluso cenizas volcánicas provenientes del macizo andino chileno en 1933- provocaron pérdidas devastadoras. A ello se sumaron plagas como la roya y la langosta, que afectaban a los sembrados.
Los precios de los cereales se mantuvieron bajos durante gran parte de la década, lo que llevó a algunos chacareros a abandonar las cosechas o a arrendar sus tierras. La situación motivó la intervención de la Federación Agraria Argentina (FAA), que exigía al Gobierno leyes de protección agraria y mejoras en los contratos de arrendamiento.
Un punto álgido se alcanzó en febrero de 1933, cuando se declaró la Huelga Agraria, con suspensión de tareas de arada y cosecha en todo el país. Colonos de localidades como Dudignac fueron citados en comisarías por incitación a la huelga. El episodio refleja la tensión creciente entre productores rurales, propietarios y Estado, en un clima de frustración ante precios que no cubrían ni siquiera los costos de siembra.
El progresivo endeudamiento rural llevó a propuestas de subdivisión de tierras y créditos blandos, impulsados por el Banco de la Nación Argentina en 1936. Sin embargo, las medidas oficiales resultaban insuficientes ante lo que se percibía como una concentración de la tierra en manos extranjeras o de grandes terratenientes. La prensa local advertía sobre el riesgo de que el agricultor argentino se viera reducido a mero arrendatario, esclavizado por un sistema que amenazaba con desembocar en rebeliones sociales, como ya había ocurrido en 1910.
COMERCIO, INDUSTRIA Y CARESTÍA DE LA VIDA
El comercio local sufrió con fuerza los embates de la crisis. Desde 1931 se multiplicaron los quebrantos comerciales, obligando a panaderías y almacenes a imponer condiciones de venta inusuales -como la compra mínima de varios kilos de galleta- para sobrevivir. El cierre de comercios en señal de protesta por impuestos considerados abusivos fue una práctica frecuente, al igual que las presentaciones colectivas contra tributos a las transacciones comerciales y a los réditos.
El costo de vida, en particular el precio de los alimentos básicos, fue motivo de permanente conflicto. La carne y el pan se encarecían, generando protestas populares y pedidos de intervención estatal. En julio de 1940, el diario El 9 de Julio señalaba las contradicciones entre los precios cobrados en la ciudad y en la campaña, mostrando cómo las panaderías podían vender más barato en el campo que en el propio casco urbano.
El Estado ensayó mecanismos de control de precios y abastecimiento. La Junta Nacional de Granos y la Junta Reguladora intervinieron en la fijación de precios del trigo, lino y maíz, aunque las medidas eran criticadas por no reflejar las necesidades reales de los agricultores. Como resume Séneca en su Epístolas Morales a Lucilio: “Non quia difficilia sunt non audemus, sed quia non audemus difficilia sunt” (Ep. 104). La frase resulta aplicable a la tibieza estatal para enfrentar de manera estructural las carencias del sector productivo.
EL IMPACTO DE LA POLÍTICA NACIONAL Y LA GUERRA MUNDIAL
La política económica nacional influyó directamente en la realidad nuevejuliense. La emisión de empréstitos patrióticos y de repatriación de deuda externa en 1932 y 1937 respectivamente encontró eco en la localidad, donde comisiones locales lograron una suscripción importante de bonos. Este fenómeno muestra cómo las élites locales se sentían parte de un esfuerzo patriótico, al tiempo que obtenían inversiones seguras.
La Segunda Guerra Mundial agravó los problemas económicos. La caída de exportaciones, la carestía de productos de primera necesidad y la escasez de combustibles repercutieron en la vida cotidiana de la ciudad. En 1941 y 1942, la desocupación alcanzó cifras alarmantes -se calculaban tres mil desocupados en el distrito- y muchas familias emigraron hacia centros urbanos más grandes como Avellaneda, La Plata y Buenos Aires, en busca de trabajo.
La crisis demográfica que ello generó despertó la preocupación de la prensa local, que advertía sobre el despoblamiento del interior como un obstáculo para el progreso nacional. La solución pasaba, según se proponía, por incentivar la industrialización local y generar fuentes de trabajo permanentes.
RESPUESTAS COMUNITARIAS Y EL VALOR DE LA SOLIDARIDAD
Pese a las dificultades, la comunidad de 9 de Julio mostró una notable capacidad de organización. Las comisiones pro-desocupados, las asociaciones femeninas, las cooperativas agrícolas y los comercios que ofrecían mercaderías a precio de costo para los obreros empleados por la municipalidad reflejan un entramado social dispuesto a amortiguar los golpes de la crisis.
La solidaridad se expresaba también en pequeños gestos cotidianos, como las donaciones de ropa a escolares pobres, la reducción voluntaria de precios por parte de carniceros o la organización de torneos de fomento agrario para estimular la producción y mejorar las técnicas de los productores.
PALABRAS FINALES
La década de 1930 en 9 de Julio estuvo marcada por la precariedad laboral, la volatilidad agrícola, la conflictividad social y la carestía de la vida. A nivel local, las instituciones municipales y las asociaciones vecinales intentaron dar respuestas inmediatas a las crisis, aunque sin soluciones de fondo. El agro padeció los rigores del clima y los bajos precios internacionales, lo que condujo a huelgas, endeudamiento y propuestas de reforma agraria que raramente prosperaron.
El comercio, por su parte, se vio obligado a estrategias de supervivencia, mientras que la población enfrentaba el aumento constante de los precios de los productos básicos. El contexto internacional, primero con la depresión y luego con la guerra, agravó aún más las dificultades.
Sin embargo, el período dejó como legado la capacidad de organización comunitaria y la conciencia de que el progreso del interior dependía de políticas estructurales de industrialización y de justicia social. En el caso de 9 de Julio, la complejísima historia de la década de 1930 enseña la necesidad de afrontar la adversidad con organización, solidaridad y visión de futuro.