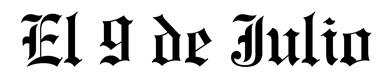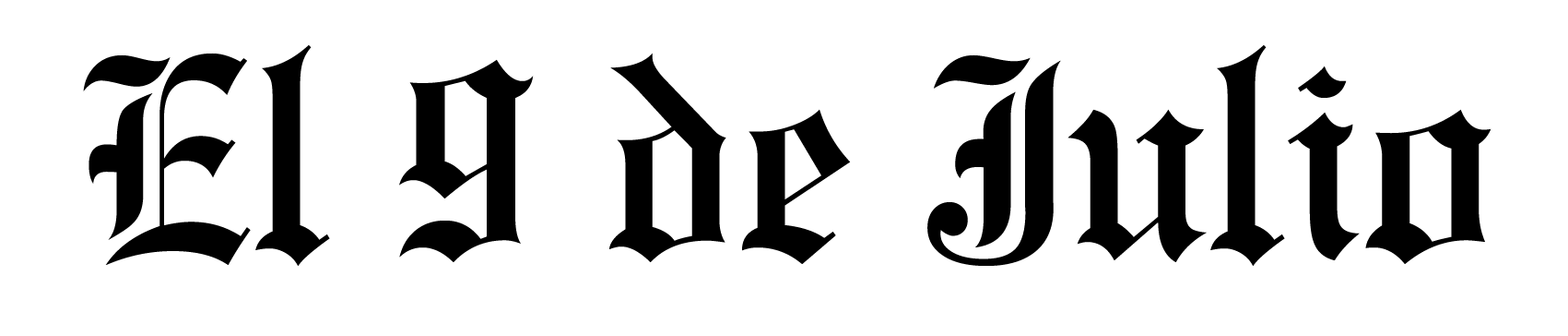Por Héctor José Iaconis
Hoy hemos querido rescatar del olvido un interesante artículo que apareció en la edición 1264 de la legendaria Revista “Caras y Caretas” del 23 de diciembre de 1922. Hace poco menos de un siglo, Pablo Della Costa, una pluma conocida en el universo periodístico de esos años, se ocupada de “Los calones de Vietta [sic]”, un tema que había trascendido los límites del pueblo de 9 de Julio para instalarse en el imaginario colectivo de una generación, al punto de ser evocado una veintena de años después.
Hace un siglo, cuando apareció esta crónica en “Caras y Caretas”, revista que circulaba en Buenos Aires y en la provincia con la avidez de muchos lectores, aún vivían algunos protagonistas de aquellos acontecimientos que, la misma revista, había recogido en sus ejemplares de 1899.
Independientemente de las precisiones y de las consideraciones históricas, acerca de la política vernácula, que hace el autor, rescatamos aquí este texto que también ya es histórico para ofrecerlo a los lectores tal como pudieron leerlos aquellos nuevejulienses que, cien años atrás, tomaron en sus manos ese ejemplar de “Caras y Caretas” y vieron con sorpresa este recuerdo.


Los cañones de Vietta.
Michis y vacunos
A don Manuel Láinez se debe que a los autonomistas de la provincia de Buenos
Aires se les llamara en cierta época «los vacunos », como a don Antonino Cambaceres
le llamó «le raarquís du Tasajo», y como a don Pastor S. Obligado lo bautizó con el apodo de «le berger malgré lui». Nombres y apodos que se hicieron populares desde 1882 hasta 1898. En la provincia aludida, después de un conato de revolución en que era principal jefe Bartolito
Mitre, que peleó en Ringuelet, subió al gobierno el doctor Guillermo Udaondo, quien excluyó de todos los puestos públicos a cuanto «vacuno» había sobre el haz de la tierra, con la calificación sintética y poca amable de «oprobiosos». Gobernó el distinguido médico como Dios le dio a entender y tanto fue su partidismo mitrista que los adversarios, autonomistas y radicales, se vieron obligados a unirse para vencer en las elecciones de renovación del gobierno.
Y así sucedió. De ese pacto de unión surgió la candidatura y el triunfo del doctor Bernardo de Irigoyen con la vice del coronel Arias, el héroe de la Verde. Pero, cambiado el gobierno, la mayoría de las comunas bonaerenses quedó en poder de los mitristas, quienes, por puro instinto de conservación, trataban de sostenerse a toda costa en las posiciones conquistadas.
Como es natural, la efervescencia política en los pequeños campanarios y en las aldeas modestas llegaba al rojo cuando se trataba de ir a las elecciones para cambiar el elenco comunal. El pueblo donde culminó mayormente el enardecimiento político fue el Nueve de Julio, donde la mayoría de los opositores a los mitristas era evidente. Los radicales de don Bernardo y los vacunos se jurament aron para obtener la victoria a cualquier costa, aunque corriese mucha sangre.
Hace de esto un cuarto de siglo. El caudillo mitrista, un señor Rocca, intendente municipal, dijo que quemaría a balazos a los oprobiosos, y el caudillo vacuno, señor Robbio se puso en la misma «tessitura».
Aquello estaba que ardía. Los «michis», (mitristas), para el acto de la elección, trajeron a la plaza del Nueve unos trescientos indios de la tribu de Coliqueo, desarmados y andrajosos, para impresionar con el número a sus adversarios; los bernardistas y los vacunos hicieron una arreada formidable de todas las estancias circunvecinas, arrastrando en pos de sí cuanto gaucho podía o no podía votar legalmente. En el trajín de la preparación de los respectivos elementos, incluso la compra de armas, apareció el concurso formidable de un mecánico italiano, quien una noche, un par de meses antes de la elección, sostuvo una larguísima conferencia con el caudillo Robbio.
El mecánico señor Vietta [Vieta], un genovés morrudo como un roble, propuso fabricar cañones para barrer el atrio electoral en el momento del comicio.
— ¡No, hombre!… — le dijo el señor Robbio. — Eso sería una barbaridad. Yo no quiero hacerme responsable de semejante crimen…
— Yo le garanto que no morirá nadie de bala de cañón — repuso el señor Vietta. —Déjeme hacer a mí, que yo entiendo de estas cosas; yo haré los cañones, yo los dispararé; no quedará ni un adversario en los atrios, tanto será el susto que se llevarán
Después que el señor Robbio adquirió la seguridad de que los cañones serian absolutamente inofensivos, que no producirían víctimas, el mecánico señor Vietta quedó autorizado para construirlos. El hombre se encerró en su taller, y en el más profundo secreto, hasta para los partidarios más destacados, comenzó a fabricar sus instrumentos de guerra.
Mientras tanto se iban acercando los días de la elección entre las vociferaciones y los denuestos mutuos de los adversarios. No habla día en que dejase de producirse algún incidente desagradable, de hecho o de palabra, lo que contribuía a enardecer los ánimos en forma desesperante para la tranquilidad de aquella población laboriosa.
Hasta los chicos y las mujeres tomaban parte en la riña, aquéllos persiguiéndose a cascotazos, éstas negándose el saludo y cortando toda relación social. Michis, vacunos y bernardistas se asignaban la victoria de antemano; la prensa lugareña, veneno de los pueblos chicos, pasquineaba y demolía reputaciones: el cura de la parroquia, también embanderado, fulminaba a las familias de los vacunos amenazándolas con el fuego eterno si sus esposos y sus hijos no votaban la lista de los michis; el comisario de policía aplicaba multas a destajo para inclinar el voto de sus víctimas; el juez de paz dictaba pilatunas capaces de estremecer al mismo Salomón, y todo estaba en contra de los oprobiosos y de los bernardistas, pero éstos, conscientes de su mayoría, no se dejaban amedrentar.
El caudillo Robbio visitaba frecuentemente el taller del mecánico Vietta y una sonrisa de satisfacción se dibujaba en sus labios al ver los progresos que se iban operando en la construcción de los cañones.
Cuando se retiraba del taller continuaba sonriéndose bonachonamente, sonrisa que a veces se transformaba en franca carcajada que llamaba la atención de sus amigos, desde que ignoraban la causa de esas explosiones hilarantes, tan inopinadas como secretas.
Llegó el día de la elección y desde temprano la gente se arremolinaba por los alrededores de la plaza. Los mitristas, dueños de la situación, instalaron las mesas frente al atrio de la iglesia, y mientras sus parciales iban votando sin tropiezo los adversarios eran rechazados del comido con fútiles pretextos, apoyados por la policía. Tal actitud ensombrecía el rostro de los vacunos y de los bernardistas. Se veían trabucos y puñales debajo de los ponchos; había revólveres en el bolsillo trasero de los pantalones; reían los michis y tascaban el freno los oprobiosos, hasta que, al caer la tarde, con asombro de los propios partidarios, aparecieron en la plaza, a cierta distancia del atrio, los dos cañones fabricados por el mecánico Vietta. Venían montados en ruedas de sulky y traían delante una gran chapa de hierro, como para defender al artillero que los manejase. Uno de ellos estaba a cargo del mismo Vietta; el otro era dirigido por un marino de nuestra armada que ya ha muerto.
Sonaron dos disparos simultáneos; el estruendo fue espantoso, atronador, horrible; una espesa, inmensa nube de humo negro llenó la plaza; en seguida se oyeron otros dos disparos; se oyó un tropel de gente que huía lanzando gritos desaforados; los indios de Coliqueo fueron a parar en las orillas del pueblo, temblando de horror; los mitristas que dominaban el atrio habían desaparecido,
y cuando la nube de humo se disipó no quedaba un solo votante frente al comicio. Tampoco, en aquel momento, había un solo herido, un solo muerto. Los sucesos sangrientos se produjeron más tarde.
¿Qué tenían los cañones de Vietta que no mataban a nadie? Sencillamente esto: los cañones eran de madera, como los que bombardearon hace siglos el castillo de Catalina Sforza; los proyectiles eran un amasijo de serrín y pedregullo que se deshacían en el aire así que salían de la boca del cañón y, como tal, absolutamente inofensivos.
. . . La estratagema había dado el resultado apetecido: obligar a los mitristas a abandonar el atrio, para apoderarse de las urnas y los padrones. La elección fue anulada; intervino el gobierno en la comuna; vinieron nuevas elecciones, que ganaron los vacunos; se hizo el sumario judicial por los muertos y heridos de bala y facón que hubo más tarde, cuando los fugitivos reaccionaron y cuando intervino la policía, en razón de que «era necesario asegurar el orden público».
CARAS Y CARETAS publicó en esa época los retratos de las víctimas de aquella tragedia política de aldea.
Eran los tiempos bárbaros de la democracia del facón, que han pasado por fortuna, y que no han de renovarse, ya que la vida política es otra, puesto que no ha de reclamar el ingenio del mecánico Vietta para que fabrique cañones de madera, con balas de serrín y pedregullo, que no llevan más objeto que espantar del atrio a los adversario demasiado dueños de la situación que tienen en sus manos…