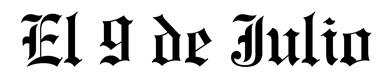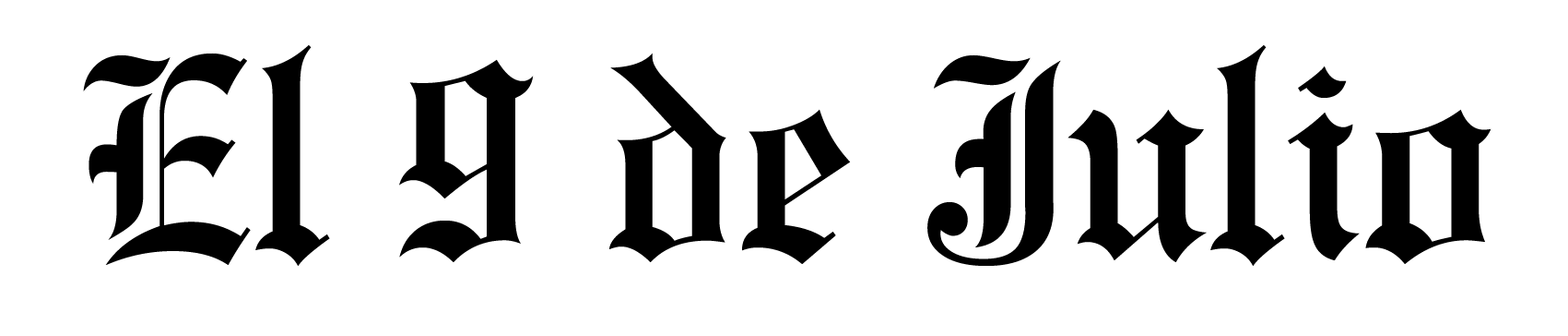El diario Clarín se publica la historia de Susana Naudín nuevejuliense víctima de femicidio en la Ciudad de Carlos Casares hace aproximadamente dos décadas, cuando el femicidio no era reconocido como tal y cuando la violencia de género y la violencia familiar no era tan cuestionada como en la actualidad. El relato es un valioso aporte que contribuye a hacer visible la violencia, para detectar a tiempo a personas que hay que evitar.
LA NOTA
La nota de Clarín fue escrita por Eliana Madera:
En septiembre del 2001 cumplía quince años. El mundo no se terminó en el 2000, como muchos esperaban y por lo tanto, no quedaba más remedio que seguir como si nada. En Argentina todavía estábamos en esa época bizarra del “uno a uno” y mientras mis amigas planeaban fiestas de cumpleaños, con vals, vestidos y entradas al salón con un tema de Aerosmith que estaba de moda por aquel entonces, yo quería viajar. Algunas de mis compañeras de colegio se iban a Disney, un viaje especial para adolescentes que se llamaba, algo así, como Dream and Travel.
En mi casa no me dejaban, y los motivos eran varios: primero porque mi papá odiaba el capitalismo, segundo porque el viaje era más caro que unas vacaciones para toda mi familia, tercero porque mis compañeras irían solas, con un coordinador de la empresa, y eso a mi mamá no le gustaba. La cosa es que decidimos irnos a Europa. En la clase de plástica del colegio, Celia, la profesora, nos había enseñado dos obras maestras que estaban en el museo del Louvre, en París: “La Balsa de la medusa” (de Géricault) y “La Libertad guiando al pueblo” (de Delacroix). Yo quería ir a verlas. Como viajar los cuatro era demasiada plata, decidimos que solo mamá me acompañaría. Para pagar el viaje, en el tiempo que faltaba hasta mi cumpleaños, pusimos cada día diez pesos en una latita a modo de alcancía. Al cabo de un año y algo, juntamos la plata para los pasajes e incluso sobró un poco para llevarnos, así de bizarro era el “uno a uno”.
Nunca habíamos salido del país, conocíamos Mar de Plata, Córdoba y Miramar. En la casa de mi abuela se contaban con los dedos de una mano las personas de la familia que habían tenido vacaciones, y en el exterior no podíamos contar ninguna. Para aquel entonces, yo sabía algo de inglés, me habían mandado a particular desde que tenía memoria y a fuerza del miedo que nos daban los gritos de una profesora pequeña pero rabiosa, había aprendido lo suficiente para manejarnos en el viaje. Aun así, el paquete que nos vendía la agencia de turismo se llamaba “Capitales” e incluía España, Italia y Francia. España no nos preocupaba por razones obvias, en Roma vive mi tío, desde que fue exiliado por la última dictadura militar, así que además de verlo por primera vez, teníamos intérprete y guía de turismo. El problema era Francia. Mamá había tenido francés en el secundario, pero no recordaba ni una palabra. Yo no sabía nada. En Casares, el pueblo en el que viví hasta los dieciocho años, había pocas profesoras de francés, casi todas jubiladas. No recuerdo cómo mamá dio con el nombre de Susana.
Empecé las clases en abril, un mes que no sé cómo se dice, pero sí recuerdo que enero se dice Janvier porque por aquel entonces me gustaba un chico de la secundaria llamado Javier, y era casi todo lo que podía pensar. La primera clase llegué en bicicleta, hacía frío y tenía las manos heladas. Susana me abrió la puerta, era una mujer mayor que mamá, de pelo corto, un tanto desalineada y muy tímida, o al menos eso pensé en aquel momento. Me dejó guardar la bici en un pasillo junto a la casa, abrió una puerta de chapa y la tiré ahí nomás, apenas a unos metros. Al fondo, estaba el patio que veíamos por la ventana del cuarto donde Susana dictaba las clases, las pocas veces que la ventana estaba abierta.
Entramos por la puerta principal, la casa estaba oscura y tengo pocos recuerdos de los lugares que pasamos. Un living revestido en madera, sillones viejos, adornos que por algún motivo imagino, llenos de polvo. Susana estaba alegre, sonreía todo el tiempo, me hablaba en francés así que no le entendía casi nada. Supe que me ofrecía un té cuando empezó a prepararlo y le di las gracias. Como siempre había salido sin desayunar, y en Casares el frío helado de la mañana te corta la respiración. Susana agarró dos tazas, las puso en una bandeja con un plato con galletitas, y se dirigió a la habitación. Yo pensé que tendríamos la clase en la cocina, donde había un poco más de luz, pero obediente la seguí, crucé una puerta doble de madera que permaneció abierta mientras estuvimos solas y ocupé mi lugar en una mesita en la que apenas cabíamos con la bandeja y los libros.
Esa primera clase fue bastante aburrida, empezamos por lo que todos consideran importante cuando te vas al extranjero, así que además de los días, los números y los meses del año, vimos conversaciones en el aeropuerto, en un negocio y un restaurant. No voy a contar que no aprendí casi nada, y no porque Susana no fuera buena profesora, pero por algún motivo que entonces no podía precisar me era difícil concentrarme y no escuchaba casi nada de lo que se decía en aquella habitación. A pesar de la oscuridad y del olor a humedad que nos rodeaba, me sentía cómoda junto a ella. Me gustaba observarla, tratar de entender los gestos de su cara. Comparado con otras profesoras que había tenido, Susana jamás se enojaba. Me explicaba con paciencia, pero por momentos, la notaba ausente o distraída. Podíamos quedarnos en silencio, escuchando los sonidos de la calle o la puerta de entrada al abrirse.
Ella vivía sola con su marido. Tenía dos gatas que casi siempre estaban escondidas. Madre e hija. La primera clase conocí solo a una, el marido no había llegado y la otra, la más vieja de las dos, no salió de su escondite. Mamá me había anotado tres veces por semana, así que cuando volví para la segunda clase, sentí que apenas habían pasado un par de horas. Una vez más dejé la bici donde la dejaría siempre, pero esta vez, el té ya estaba sobre la mesa y luego de entrar al cuarto, Susana cerró con traba la puerta doble de madera. Se escuchaban ruidos en el resto de la casa, el marido que entraba, salía, movía cosas. Ese día Susana ya no estaba tan alegre, sino más tímida que la clase anterior y algo en su mirada se había apagado. La casa parecía más marrón que el primer día y el olor era más fuerte. El gordo, el marido de Susana, nos golpeó la puerta. Ella abrió con suavidad y habló en español, no me di cuenta que estaba cerrado, dijo. Él cambió la cara, la facción ancha y contraída dio paso a una sonrisa burlona, me saludó y se fue. Con Susana nos quedamos en silencio. Un silencio incómodo, concentrado en la puerta de la calle que se cerraba.
Tardé unas clases en reconocerlo. Carezco de todas las habilidades que caracterizan a la gente de los pueblos pequeños, me olvido los nombres, no retengo información jugosa, en general no se de quién hablan y no suelo conocer a nadie. Vivís en un tupper, lo resumen mis amigas. Pero al marido de Susana sí lo conocía, era ese hombre que, por aquel entonces, llamábamos tan solo viejo verde, baboso. Andaba en un duna y, bien temprano a la mañana, cuando íbamos en bici a gimnasia, se nos ponía al lado con el auto y bajaba la ventanilla. El mismo que te miraba fijo, desde la vereda del bar, cuando dábamos la vuelta a la plaza. Qué asco, pobre Susana, pensábamos con mis amigas. Qué asco tener un marido tan baboso. No se me ocurrió hablarle a mi mamá del Gordo, no supe decirle que Susana se quedaba muda cuando abrían la puerta de su casa. Que había dos Susanas, una dulce, alegre, amable que servía masitas en una bandeja, y otra, taciturna, expectante, apagada que no me respondía y en cambio agudizaba el oído para escuchar el motor del duna a cuadras de distancia. Como los perros que saben cuándo llegará su dueño, Susana se levantaba a trabar la puerta doble de madera, siempre, unos minutos antes de que llegara el Gordo.
A medida que pasaban los meses, comprendí que eran muy pocos los alumnos que tenía. A veces pienso que era la única que visitaba a Susana, pero en verdad, no sabía nada de su vida privada. ¿Tendría familia? ¿Amigos? Hijos seguro que no. Casi nunca la veía en la calle, el Gordo hacía los mandados y parecía estar en cada esquina. Encima ahora me saludaba. Cuando llegó agosto, aunque todavía quedaban varios días antes del viaje, decidí abandonar. De la alegría de Susana no quedaba casi nada, el Gordo venía todas las clases a saludar y el olor a encierro era, en verdad, insoportable. Creo que nunca la abracé. No pude comprender qué pasaba detrás de esa sonrisa, que no era más que un telón, cuando la puerta doble cedía y ningún alumno estaba ahí. Antes de despedirnos, me enseñó lo único que recuerdo. Además de Janvier, en un francés mal pronunciado, aprendí a decir: “¿Podría usted hablar más despacio? soy extranjera”.
Cuando volví del viaje, Susana me envió un ramo de rosas y una tarjeta por mis quince años. Decía feliz cumpleaños, eso pude entenderlo, y también los buenos deseos que había escrito con una letra prolija y manuscrita. Siguió enviándome una tarjeta y una rosa cada 29 de septiembre, incluso después de que me viniera a estudiar. En abril del 2005, supe que ese año no llegaría nada. Susana había sido asfixiada por la noche con una almohada, mientras dormía. No me interesaron los comentarios, las noticias, las contradicciones en la declaración del marido. Había sido él. ¿Habría tenido miedo, Susana, aquella noche? ¿Se habría olvidado de cerrar la puerta doble? Lo primero que pensé fue que nunca había respondido sus tarjetas. Cuando uno es chico, la relación parece depender de los mayores, y uno acepta sin más. Me hubiera gustado ser más grande para ella. Haber entendido algo, tomarla de la mano cuando escuchábamos la llave en la cerradura.
Odio el francés, ahora entiendo por qué. Incómodo, apagado, oscuro, marrón, asfixiante. No me parece la lengua del amor. Es la lengua que no supo decirme qué pasaba. Nunca fui al cementerio a verla. La familia se la llevó al pueblo donde ella había nacido. Al Gordo. con el tiempo y después de varios cambios, le dieron prisión perpetua, pero por algún motivo, domiciliaria. Hace años que no lo veo, ya no estoy tanto por Casares. Las últimas veces que supe de él, tenía una custodia en la puerta, de a ratos, porque no alcanzaban los policías en el pueblo o porque les daba lo mismo.
En agosto del 2009, se estrenó el “Secreto de sus ojos” en Buenos Aires. A Casares llegó unos meses después, no tantos como a veces pasaba, y cuando fui de visita, acompañé a unas amigas a verla en el Cine Verdi. Éramos pocos, como siempre, el cine no era la actividad más popular del pueblo, pero resistía. Llegamos con tiempo y nos ubicamos al fondo como cuando éramos pequeñas, solo que esta vez no habíamos comprado pochoclos ni golosinas en la entrada. Cuando las luces se apagaron, seríamos unas diez personas en total. Un hombre llegó tarde, entró por el pasillo más lejano al nuestro y se ubicó en las primeras filas, donde no había nadie. La gente se mostraba revoltosa, no parecía importarles que Darín y Villamil ya estaban en pantalla.
Asesino, gritó alguien. Asesino.
—¿Quién es? —pregunté yo— ¿Qué pasa?
—Es el Gordo. ¿No te das cuenta?
El Gordo estaba de espaldas, ahora era flaco, y cuando se levantó de la butaca para salir del cine pude ver que había envejecido. Había sido absuelto en una primera instancia y se paseaba con la misma cara, la misma sonrisa burlona. Unos años después, reabrieron la causa y supe que fue condenado. Sería imposible que él me hubiera reconocido. Mis amigas me contaron que todavía andaba en el duna blanco, ya no bajaba la ventanilla, pero te miraba fijo si te lo cruzabas en el bar. Solo que ahora la mirada era distinta. Altanera y desafiante. Como quien no tiene nada que esconder. ¿Qué le habrán puesto, a Susana, en la tumba? ¿Alguien le llevará flores cada aniversario? ¿Habrán escrito su lápida en francés? Eso de seguro le habría gustado. Repose en paix, chère Susana. Nunca creí que estas serían las palabras que terminaría por aprender.
————–
Eliana Madera nació en Carlos Casares en 1985. Es escritora, redactora publicitaria y licenciada en historia del arte. Da clases, trabaja como curadora en Espacio Ftalo, dicta talleres literarios, es mamá de dos varones y, cuando logra hacerse tiempo, trata de escribir una tercera novela. Recibió premios y menciones con algunos de sus cuentos, en el Centro Cultural Rojas, en el Centro Cultural Borges y quedó finalista en el Itaú. “17 Kilómetros”, publicada por editorial Metalúcida (2018), es su primera novela. Vive en Buenos Aires, pero necesita ver el horizonte despejado al menos una vez por mes. Cuando agarra el auto y sale a la ruta 5, apenas pasa Luján ya siente que respira.
—-foto————
Facsímil. El diario “El Oeste” informaba en 2005 sobre la detención del marido de la profesora. La Justicia tuvo idas y vueltas, ya que en un momento se lo absolvió pero luego hubo una nueva sentencia condenatoria con prisión domiciliaria por su edad.